Alimentación complementaria
Guía para introducción de AC
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Tomás Goñi González
6/17/202518 min read
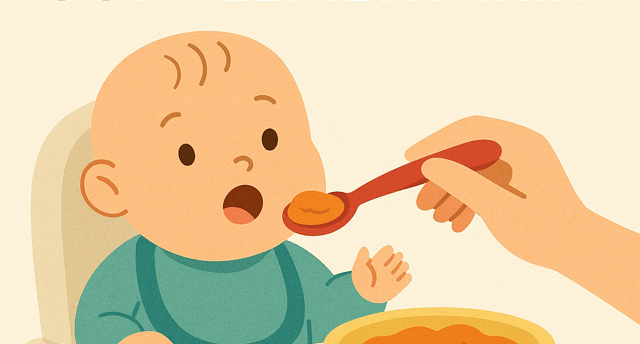
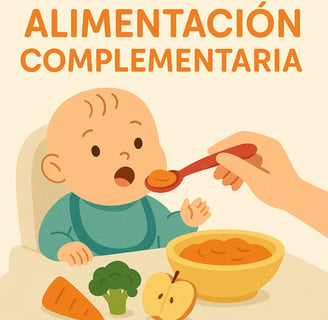
Guía para la introducción de la alimentación complementaria
I. Introducción:
La alimentación complementaria (AC) representa una etapa fundamental en el desarrollo del lactante, marcando la transición de una dieta exclusivamente láctea a una más variada. Este proceso se define como la oferta de alimentos sólidos o líquidos distintos de la leche materna o de fórmula, concebidos como un complemento y no como una sustitución de la ingesta láctea. La necesidad de introducir la AC surge cuando la leche por sí sola ya no es suficiente para cubrir las crecientes demandas nutricionales del bebé, un punto crucial en su crecimiento y desarrollo.
Este período, que abarca desde el nacimiento hasta los dos años de edad, es reconocido como una "ventana de tiempo crítica" para el fomento de un crecimiento, una salud y un desarrollo óptimos. Durante esta fase, se observa un pico en la incidencia de fallos de crecimiento y deficiencias de nutrientes, lo que subraya la importancia de una adecuada AC. La forma en que se aborda la alimentación durante estos primeros años sentará las bases para los hábitos alimentarios que acompañarán al individuo a lo largo de su vida; una mayor exposición a diversas texturas y sabores en esta etapa inicial se correlaciona con una dieta más completa en el futuro. Más allá de sus implicaciones nutricionales directas, la diversificación alimentaria facilita la integración del lactante en el entorno sociofamiliar y constituye una valiosa oportunidad para la prevención de enfermedades que pueden manifestarse en la edad adulta.
Es importante recordar que, a pesar de la introducción de nuevos alimentos, la leche (ya sea materna o de fórmula) conserva su papel como alimento principal hasta el primer año de vida, recomendándose una ingesta mínima de 500 ml al día. La AC debe complementar, no reemplazar, las tomas de leche. La insistencia en el término "complementaria" es fundamental para contrarrestar la creencia errónea de que los alimentos sólidos deben sustituir la leche. Al enfatizar este concepto, se busca prevenir el destete prematuro o una ingesta láctea insuficiente, situaciones que podrían conducir a deficiencias nutricionales o problemas de salud, especialmente si los alimentos complementarios no son lo suficientemente densos en nutrientes. Este enfoque asegura que la leche continúe siendo la base nutricional, proporcionando un respaldo vital mientras el bebé aprende a incorporar los sólidos en su dieta.
II. ¿Cuándo empezar?
La determinación del momento óptimo para iniciar la alimentación complementaria no se basa únicamente en la edad cronológica, sino en la observación atenta de las señales de madurez del bebé. Aunque no todos los niños adquieren estas habilidades al mismo tiempo, generalmente se manifiestan alrededor del sexto mes de vida.
Las señales clave de que el bebé está listo incluyen:
Un interés activo y evidente por la comida que consumen los adultos.
Desaparición del reflejo de extrusión, que es la tendencia natural a expulsar alimentos no líquidos con la lengua.
La capacidad de coger alimentos con la mano y llevarlos de forma coordinada a la boca.
La habilidad de mantener la postura de sedestación con apoyo, lo que permite una deglución segura.
Una coordinación motora adecuada entre los ojos, las manos y la boca.
La madurez del bebé es un factor más determinante que la edad cronológica estricta para el inicio de la alimentación complementaria. Si bien los seis meses son la recomendación general, el énfasis en estas señales de preparación física y neurológica permite un enfoque personalizado. Esto evita una introducción prematura, que podría aumentar el riesgo de atragantamiento, y una introducción tardía, que podría obstaculizar el desarrollo motor oral y la ingesta adecuada de nutrientes. Este enfoque empodera a los padres para confiar en sus observaciones del ritmo de desarrollo único de su hijo, facilitando una transición más natural y menos estresante hacia los alimentos sólidos.
Recomendaciones específicas para bebés amamantados y no amamantados: Para los bebés amamantados, la recomendación es mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. A partir de los 180 días, se deben introducir los alimentos complementarios, mientras se continúa con la lactancia materna a demanda por el tiempo que madre e hijo deseen, idealmente hasta los dos años o más.
Para los bebés no amamantados, el consenso no es tan unánime. No obstante, la alimentación complementaria puede iniciarse entre el cuarto y el sexto mes, siempre y cuando el lactante muestre los signos de madurez mencionados. En ningún caso se debe comenzar antes del cuarto mes. La flexibilidad en el inicio de la alimentación complementaria para bebés no amamantados reconoce que sus necesidades nutricionales y de desarrollo pueden diferir ligeramente. La leche de fórmula, aunque completa, puede no ofrecer el mismo perfil nutricional dinámico o los beneficios inmunológicos de la leche materna, lo que podría justificar una necesidad ligeramente más temprana de nutrientes complementarios, especialmente hierro. Esta adaptabilidad permite a los pediatras ajustar el consejo según el método de alimentación del lactante y sus factores de riesgo individuales, como el estado del hierro.
Consideraciones importantes para bebés prematuros: Para los recién nacidos prematuros (nacidos antes de las 37 semanas de gestación), no existen recomendaciones claras y las pautas para bebés a término no son directamente aplicables. El inicio de la alimentación complementaria en este grupo debe ser individualizado, considerando una edad corregida de seis meses (26 semanas) como apropiada para la mayoría. Sin embargo, en algunos casos, podría valorarse el inicio desde el cuarto mes de edad corregida. Los bebés prematuros presentan necesidades nutricionales especiales y pueden tener mayores déficits de ciertas vitaminas y minerales, como la vitamina D y el hierro. Por ello, es crucial incluir alimentos ricos en hierro tan pronto como sea posible y, si el pediatra lo considera necesario, administrar suplementos de ambos. Los bebés prematuros requieren un enfoque altamente individualizado debido a sus necesidades únicas de maduración y nutrición. El énfasis en la individualización y la edad corregida destaca que el desarrollo es un mejor indicador que la edad cronológica. Además, su mayor riesgo de deficiencias de micronutrientes específicos significa que la suplementación temprana y dirigida o la introducción de alimentos fortificados y ricos en nutrientes pueden ser beneficiosas, incluso antes de la recomendación general de los seis meses.
Riesgos de una introducción demasiado temprana o tardía: Existe un equilibrio delicado en el momento de la introducción de la alimentación complementaria, y desviarse de la "ventana crítica" alrededor de los seis meses puede acarrear consecuencias significativas para la salud del bebé.
Introducción precoz (antes de los 4 meses):
Riesgos a corto plazo: Incluyen la posibilidad de atragantamiento, un aumento en la incidencia de gastroenteritis agudas e infecciones del tracto respiratorio superior, la interferencia con la biodisponibilidad de hierro y zinc de la leche materna, y la sustitución de tomas de leche por alimentos menos nutritivos.
Riesgos a largo plazo: Se asocian con un mayor riesgo de obesidad, eccema atópico, diabetes mellitus tipo 1, y una mayor tasa de destete precoz, con los riesgos adicionales que esto conlleva.
Introducción tardía (más allá del séptimo mes):
Puede resultar en carencias nutricionales, especialmente de hierro y zinc, ya que los depósitos del bebé disminuyen y la leche materna por sí sola no es suficiente para cubrir estas necesidades.
Aumenta el riesgo de alergias e intolerancias alimentarias.
Conduce a una peor aceptación de nuevas texturas y sabores.
Incrementa la posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.
La "ventana de tiempo crítica" para la alimentación complementaria no es solo un concepto teórico, sino un período en el que los diversos sistemas del lactante (gastrointestinal, inmunológico, neurológico y sus reservas nutricionales) se alinean para que la introducción de alimentos sea segura y necesaria.
III. Cómo introducir los alimentos
La forma en que se ofrecen los alimentos es tan crucial como los alimentos mismos. Un enfoque consciente y respetuoso no solo facilita la aceptación de nuevos sabores y texturas, sino que también sienta las bases para una relación saludable con la comida a lo largo de la vida.
Los principios de la alimentación perceptiva: Escuchando las señales de hambre y saciedad del bebé. La alimentación complementaria óptima va más allá de lo que se come; abarca el cómo, cuándo, dónde y quién alimenta al niño. Se recomienda alimentar a los lactantes directamente y asistir a los niños mayores cuando comen por sí solos, respondiendo siempre a sus señales de hambre y satisfacción. Es fundamental alimentar despacio y con paciencia, animando al niño a comer, pero sin forzarlo. Si el niño rechaza varios alimentos, se aconseja experimentar con diferentes combinaciones, sabores, texturas y métodos para motivarlo a comer. Durante las comidas, es importante minimizar las distracciones. Los momentos de comer deben ser vistos como períodos de aprendizaje y afecto, donde se interactúa con el niño, se le habla y se mantiene el contacto visual.
Obligar, presionar o premiar con comida son estrategias desaconsejadas, ya que interfieren con la percepción del niño sobre su propia saciedad y pueden aumentar el riesgo de sobrepeso, así como generar problemas en la relación con la comida y una escasa variedad en la dieta a largo plazo. La alimentación perceptiva es fundamental para fomentar la autorregulación del apetito y prevenir trastornos alimentarios a largo plazo.
La progresión de texturas: De los purés a los trocitos, adaptándose al desarrollo del hijo. La consistencia y la variedad de los alimentos deben aumentarse gradualmente a medida que el niño crece, adaptándose a sus necesidades y habilidades.
A partir de los 6 meses, los bebés pueden consumir papillas, purés y alimentos semisólidos.
A los 8 meses, la mayoría de los niños ya pueden consumir alimentos que se pueden comer con los dedos (finger foods).
A los 9 meses, se pueden ofrecer alimentos en trocitos.
Para los 12 meses, la mayoría de los niños ya pueden comer el mismo tipo de alimentos que el resto de la familia.
Existe una "ventana crítica" para la introducción de alimentos sólidos "grumosos", idealmente antes de los 10 meses. No hacerlo podría aumentar el riesgo de dificultades futuras en la alimentación. La progresión de texturas es crucial no solo para el desarrollo motor oral, sino también para la aceptación de alimentos y la prevención de la neofobia. La existencia de esta "ventana crítica" sugiere que hay un período sensible en el que las habilidades motoras orales del lactante están óptimamente preparadas para aceptar nuevas texturas. Perder esta oportunidad puede llevar a dificultades persistentes con los alimentos sólidos y a una dieta más limitada.
La importancia de la higiene y la seguridad alimentaria en la preparación y manipulación de los alimentos. La adopción de buenas prácticas de higiene y manejo de los alimentos es un aspecto crítico para prevenir enfermedades gastrointestinales. Es fundamental lavar las manos de los cuidadores y de los niños antes de preparar y consumir alimentos. Los alimentos deben guardarse de forma segura y servirse inmediatamente después de su preparación. Asimismo, es esencial utilizar utensilios, tazas y tazones limpios. Se debe evitar el uso de biberones para ofrecer alimentos complementarios, ya que son difíciles de mantener limpios y constituyen una vía importante para la transmisión de patógenos. La mayor incidencia de enfermedades diarreicas durante la segunda mitad del primer año de vida, coincidiendo con el aumento de la ingesta de alimentos complementarios , revela una vulnerabilidad.
IV. ¿Qué alimentos ofrecer?
Aunque la leche materna es fundamental, su contenido de hierro y zinc es relativamente bajo. Esto significa que los alimentos complementarios deben ser la principal fuente de estos minerales cruciales para el desarrollo cognitivo y físico. La necesidad de que los alimentos complementarios aporten la mayor parte del hierro (97%) y zinc (86%) para los niños de 9 a 11 meses , y el hecho de que los depósitos de hierro disminuyen después de los 6 meses aumentando el riesgo de anemia , demuestran que no basta con introducir cualquier alimento, sino que deben ser específicamente ricos en estos micronutrientes.
A continuación, se presenta una guía para la introducción de los principales grupos de alimentos, junto con un calendario orientativo que puede servir de referencia para las familias:
Guía para la introducción de los principales grupos de alimentos:
Cereales (con y sin gluten): Se recomienda ofrecerlos en papilla en lugar de biberón. Es preferible optar por cereales integrales y naturales, evitando aquellos con azúcares añadidos. Pueden prepararse con agua, caldo, leche materna o artificial. El gluten debe introducirse entre los 6 y 9 meses, idealmente alrededor del sexto mes, y en pequeñas cantidades al inicio. No existe evidencia de que retrasar su introducción prevenga la enfermedad celíaca.
Frutas y verduras: Se aconseja introducir progresivamente toda la variedad disponible, integrándolas en cualquier comida diaria y variando su forma de presentación (triturada, chafada, en trozos). No hay frutas "mejores" para empezar; la elección dependerá de los gustos familiares. Es importante evitar las verduras de hoja verde con alto contenido en nitratos (como acelga, espinaca o borraja) durante el primer año de vida debido al riesgo de metahemoglobinemia. Para niños hasta los 3 años, se recomienda no exceder una ración diaria de estos vegetales.. Al exponer a los lactantes a una amplia gama de sabores naturales, especialmente los no dulces, se moldea activamente sus preferencias gustativas, alejándolos de la dependencia del azúcar y la sal.
Fuentes de proteínas: carnes, pescado, huevo y legumbres: Se recomienda consumir carne, aves, pescado o huevos diariamente o con la mayor frecuencia posible. Las dietas vegetarianas, sin suplementos, no logran cubrir las necesidades nutricionales en esta etapa. Estos alimentos pueden ofrecerse en puré, cocinados y desmigados, o en pequeños trozos para lactantes mayores.
Carnes: Incluyen pollo, pavo, cordero, ternera e hígado. La carne roja es una fuente principal de hierro con buena biodisponibilidad.
Pescado: Se puede comenzar con pescado blanco (merluza, bacalao, lenguado). El pescado azul (sardinas, caballa, salmonetes) se pueden introducir posteriormente. Es importante limitar el consumo de pescados grandes depredadores (como cazón, emperador, pez espada o atún) hasta los 10 años de edad, debido a la posible presencia de metilmercurio.
Huevo: Puede introducirse a partir de los 6 meses. Se debe comenzar con la yema cocida, añadiéndola a papillas o sopas, y luego la clara una vez aceptada la yema. No hay evidencia de que retrasar su introducción prevenga alergias. En caso de ofrecerlo en forma de tortilla o revuelto, es importante que esté bien cocinado (no cruda - "jugosa")
Legumbres: Se recomienda introducirlas a partir de los 6 meses, comenzando con pequeñas cantidades
Lácteos (yogur, queso y la introducción de leche de vaca): Hasta los 12 meses, se debe priorizar la leche materna o de fórmula (tipo 2 si no hay lactancia materna). El yogur natural o el queso fresco/tierno pueden ofrecerse en pequeñas cantidades a partir de los 9-10 meses. La leche entera de vaca se recomienda no introducir hasta al menos los 18 meses. Se desaconseja el uso de "leches de crecimiento" con alto contenido de azúcar y aditivos, reservándolas solo para casos específicos.
La importancia del agua: El agua debe ofrecerse desde el inicio de la alimentación complementaria. Se recomienda ofrecerla al final de la comida y mantenerla siempre a la vista del niño. Acostumbrar al bebé a beber agua en lugar de zumos o bebidas dulces es fundamental para establecer un hábito saludable que perdure.
Tabla 3: Requisitos Nutricionales y Frecuencia de comidas por edad (Sin contar lactancia)
Edad Necesidad (kcal/día)* Número de comidas
6-8 meses 200 kcal 2-3 comidas/día
9-11 meses 300 kcal 3-4 comidas/día
12-23 meses 550 kcal 3-4 comidas/día
Nota: Las cantidades de energía son estimaciones para niños con ingestas promedio de leche materna en países en vías de desarrollo. En países desarrollados, las necesidades pueden variar ligeramente. Es crucial recordar que el bebé decide la cantidad que come, y estos valores son solo una referencia para asegurar la densidad nutricional de los alimentos ofrecidos. Si el niño ya no es amamantado o la densidad energética de los alimentos es baja, puede requerirse una mayor frecuencia de comidas.
V. Alimentos a evitar
La protección de la salud del bebé implica no solo ofrecer alimentos nutritivos, sino también evitar aquellos que puedan ser perjudiciales o que no aporten un valor nutricional adecuado.
Sal, azúcar y miel: Impacto en la salud infantil.
Sal: No se debe añadir sal a las comidas de los bebés hasta los 12 meses de edad, y se recomienda una ingesta inferior a 1 gramo al día (menos de 0,4 gramos de sodio). Hasta los 3 años, la cantidad máxima es de 2 gramos al día (0,8 gramos de sodio). Esta restricción es crucial porque los riñones de los lactantes son inmaduros y no pueden manejar las sobrecargas de sal.
Azúcar: Se debe evitar el azúcar añadido y los azúcares libres en la alimentación de lactantes y niños pequeños menores de 2 años. Es fundamental limitar el consumo de productos con alto contenido de azúcar, como bebidas azucaradas, zumos comerciales y bollería industrial.
Miel: La miel debe evitarse en menores de 12 meses debido al riesgo de botulismo infantil.
La restricción de sal y azúcar en la infancia es una estrategia preventiva fundamental para moldear preferencias de sabor saludables y prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. Al evitar estos aditivos, se moldea activamente el paladar del niño para que aprecie los sabores naturales de los alimentos. Este condicionamiento temprano ayuda a prevenir una preferencia por alimentos altamente procesados, azucarados o salados en el futuro, los cuales son importantes contribuyentes a enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Es un paso fundacional para establecer hábitos alimentarios saludables de por vida.
Pescados grandes y verduras de hoja verde: Precauciones específicas.
Pescados grandes: Se debe limitar el consumo de pescados de gran tamaño que son depredadores y de vida larga, como el emperador, el pez espada, el cazón, la tintorera y el atún. Esto se debe a la posibilidad de que contengan contaminantes como el metilmercurio.
Verduras de hoja verde: Las verduras de hoja verde con alto contenido en nitratos, como la acelga, la espinaca y la borraja, deben evitarse durante el primer año de vida por el riesgo de metahemoglobinemia. Si se introducen, su proporción en el plato no debe superar el 20%. Para niños de hasta 3 años, se recomienda no dar más de una ración diaria de estos vegetales.
Bebidas de bajo valor nutricional: Zumos, tés, café y refrescos. Se deben evitar las bebidas o jugos con bajo valor nutritivo, como tés, café y sodas. El té y el café contienen compuestos que interfieren con la absorción de hierro.. Las bebidas de bajo valor nutricional representan una doble amenaza: desplazan nutrientes esenciales y promueven hábitos alimenticios poco saludables. Dada la alta necesidad de nutrientes del lactante y su pequeña capacidad gástrica, cada caloría cuenta. Las "calorías vacías" de estas bebidas compiten directamente con los alimentos densos en nutrientes, lo que puede llevar a deficiencias de micronutrientes a pesar de una ingesta calórica suficiente. Además, la exposición temprana a bebidas azucaradas puede establecer una preferencia por el azúcar, contribuyendo a problemas a largo plazo como la obesidad y las caries dentales.
Alimentos con riesgo de atragantamiento: Identificación y prevención. Es fundamental evitar alimentos cuya forma y/o consistencia represente un riesgo de bloqueo de la tráquea.
Ejemplos a evitar: Frutos secos enteros (especialmente en menores de 4 años), palomitas de maíz, uvas enteras, salchichas cortadas transversalmente, dulces duros, chicles, zanahorias crudas duras, manzanas crudas duras, grandes trozos de carne, panes calientes y pegajosos, y cubos de hielo.
Normas de seguridad:
El bebé siempre debe estar erguido al comer, y sentado en una trona o en el regazo del cuidador.
Nunca se debe dejar a un bebé comiendo sin supervisión.
Se debe enseñar al niño a tomar pequeños bocados y a masticar bien la comida.
Alimentos a Evitar Según la Edad y el Riesgo
Alimento/Categoría Edad a Evitar (o limitar) Razón/Riesgo
Sal añadida < 12 meses (limitar hasta 3 años) Riñones inmaduros, sobrecarga renal
Azúcar añadido y libres < 2 años (limitar siempre) Caries, obesidad , desplazamiento de nutrientes
Miel < 12 meses Riesgo de botulismo infantil
Pescados grandes Niños pequeños (limitar siempre) Contaminación por metilmercurio
Verduras de hoja verde < 12 meses (limitar hasta 3 años) Riesgo de metahemoglobinemia
Leche de vaca < 18 meses Ferropenia, exceso proteico
Alimentos con riesgo de atragantamiento < 4 años Riesgo de asfixia por bloqueo de la tráquea
VI. Baby-Led Weaning (BLW)
El BLW es una extensión de la alimentación perceptiva, promoviendo la autonomía y la autorregulación del niño desde el inicio de la alimentación complementaria. Al permitir que el bebé se alimente por sí mismo y regule su ingesta, el BLW fomenta activamente la independencia y la conciencia de las señales de hambre y saciedad. Se trata de potenciar la capacidad innata del niño para regular su propia ingesta.
Requisitos clave para iniciar el BLW de forma segura. El BLW ha sido estudiado en niños nacidos a término, sanos y con un desarrollo psicomotor normal. No se recomienda en niños con fallo de medro o con dificultades neurológicas o motoras. Para iniciar el BLW de forma segura, el bebé debe cumplir con ciertos requisitos de madurez:
Ser capaz de sentarse solo o con poco apoyo.
Poder coger la comida con la mano y llevarla a la boca de forma coordinada.
No presentar el reflejo de extrusión.
La seguridad en el BLW depende de la madurez del bebé y de la información de los padres.
Ventajas y posibles desafíos (abordando la ingesta de hierro y el riesgo de atragantamiento). El BLW, especialmente en su método modificado BLISS, ofrece varias ventajas :
Las familias que optan por el BLW tienden a esperar hasta los 6 meses para iniciar la alimentación complementaria.
Favorece el mantenimiento de la lactancia materna.
Promueve la alimentación perceptiva y basada en las señales de hambre y saciedad del niño.
Fomenta la preferencia por una comida sana y variada a medio y largo plazo.
Aumenta la satisfacción familiar y disminuye la percepción de tener un "mal comedor".
No se han encontrado diferencias en la ingesta calórica total en comparación con los métodos tradicionales.
Puede contribuir a un mejor desarrollo de la saciedad y a la disminución de la aparición de obesidad.
Sin embargo, también presenta posibles desafíos:
Ingesta de hierro: Existe una preocupación inicial respecto a la ingesta de hierro. No obstante, los estudios no han encontrado diferencias significativas en la ingesta de hierro cuando se instruye a los padres sobre su importancia y sobre la oferta diaria de comidas ricas en este mineral. El método BLISS, o BLW modificado, aborda esta preocupación recomendando ofrecer un alimento rico en hierro en cada comida.
Atragantamientos: Siguiendo las normas básicas de seguridad, no se han encontrado diferencias en el riesgo de atragantamiento entre el BLW y los métodos tradicionales. Es fundamental educar a todas las familias en la prevención de atragantamientos.
Dieta insana o poco variada: Existe el riesgo de que, al compartir la mesa familiar, los lactantes se expongan a una dieta poco saludable si la alimentación familiar no es adecuada. Este es un momento oportuno para que la familia revise y mejore sus propios hábitos alimentarios.
El BLW puede ser más sucio y generar cierta frustración inicial.
El enfoque BLISS (BLW modificado) como alternativa. El enfoque BLISS (Baby-Led Introduction to Solids) es una adaptación práctica del BLW que busca abordar las preocupaciones nutricionales. Consiste en ofrecer en cada comida un alimento rico en hierro, otro rico en energía y una verdura o una fruta. Esta modificación aborda directamente la principal preocupación nutricional del BLW, que es la posible ingesta insuficiente de hierro.
VII. Consejos prácticos y ejemplos
Fomentar una actitud positiva y un ambiente familiar en las comidas es tan nutritivo como los alimentos mismos, impactando directamente la relación del niño con la comida. Se deben reforzar los logros del bebé, ofrecer los alimentos repetidamente (pueden ser necesarias entre 10 y 15 ocasiones para lograr la aceptación), evitar las distracciones durante las comidas, y no utilizar la comida como premio o castigo. Es importante incluir al bebé en las comidas familiares.
Establecer rutinas puede ser de gran ayuda: elegir un lugar tranquilo y sin pantallas, sentar al niño frente a la familia para fomentar la interacción, establecer un horario de comidas aproximado pero flexible, seleccionar una dieta variada y sana, y servir raciones apropiadas a su edad y ritmo de crecimiento. El "ambiente emocional" durante las comidas también es crucial: se debe ser paciente con el ritmo de adquisición de nuevos logros, mantener una actitud neutra ante situaciones negativas (como el rechazo a la comida), evitar el control excesivo y disfrutar de la comida en familia. . Este enfoque proactivo ayuda a prevenir luchas de poder, asociaciones negativas con la comida y posibles trastornos alimentarios, fomentando una relación alegre y natural con la alimentación que se extiende hasta la edad adulta.
Higiene bucodental desde el primer diente. La introducción de alimentos sólidos marca el inicio de la necesidad de una higiene bucodental activa. Desde la aparición del primer diente y hasta los 3 años, se recomienda utilizar un cepillo dental y pasta con 1000 ppm de flúor. Esta es una medida preventiva crucial, ya que a medida que los lactantes consumen una mayor variedad de alimentos, incluyendo frutas con azúcares naturales, aumenta el riesgo de caries dental.
Ejemplos de recetas prácticas y saludables para bebés de 6-12 meses (adaptables a purés y BLW). La variedad de recetas demuestra la flexibilidad de la alimentación complementaria y la posibilidad de adaptar las recomendaciones a las preferencias culturales y los recursos disponibles. Esta diversidad de opciones, a menudo utilizando ingredientes locales, apoya la idea de desarrollar guías alimentarias específicas para cada población basadas en la composición de los alimentos disponibles localmente. Esto permite a los padres integrar la alimentación complementaria en los patrones dietéticos y preferencias culturales existentes de su familia, haciendo el proceso más sostenible y agradable, mientras se cumplen las pautas nutricionales.
Ricas en hierro:
Papilla de pollo y calabaza.
Papilla de carne y verduras.
Hígado con cebolla, patata y calabaza.
Mini-hamburguesas de salmón (fuente de Omega 3).
Mini-hamburguesas de pollo y huevo.
Falafel de lentejas.
Albóndigas de ternera.
Bocaditos de lentejas y arroz.
Bolitas de patata, pollo y brócoli.
Huevo con Cereal NESTUM® Arroz.
Pastita con espinacas.
Otras opciones saludables (adaptables a purés o trocitos):
Plátano (triturado o en trozos).
Aguacate (aplastado o en trocitos).
Porridge de avena (mezclado con frutas).
Calabacín.
Tortitas de quinoa y manzana.
Manzana asada.
Pan integral sin sal.
Tortitas de brócoli y requesón.
Galletas de plátano sin huevo / con huevo.
Galletas de boniato y avena.
Galletas de patata.
Bolitas de arroz.
Muffins de patata y champiñones.
Mini-hamburguesa de merluza y guisantes.
Tortitas de guisantes.
Muffins de aguacate y quinoa.
Ejemplos de menús y recetas saludables para niños de 12-24 meses. A partir del año, la mayoría de los niños pueden comer los mismos alimentos que el resto de la familia, con la precaución de evitar comidas picantes o muy especiadas, así como bebidas gasificadas, excitantes o energéticas. Se recomienda ofrecer al menos cuatro comidas al día.
Ejemplos de menú diario :
Desayuno: Cereal con leche y fruta; batido de yogur y bayas; huevo cocido con tostada integral.
Almuerzo: Hamburguesa pequeña con batatas y uvas; macarrones con queso y brócoli; pollo picado con fideos y judías verdes.
Meriendas: Galletas, yogur natural, frutas, zanahorias cocidas.
Cena: Frijoles con arroz integral y zanahorias; pollo con salsa verde.
Recetas específicas :
Patatas con huevo duro.
Pescado a la plancha
Pastel de coliflor.
Tortilla campera.
